 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
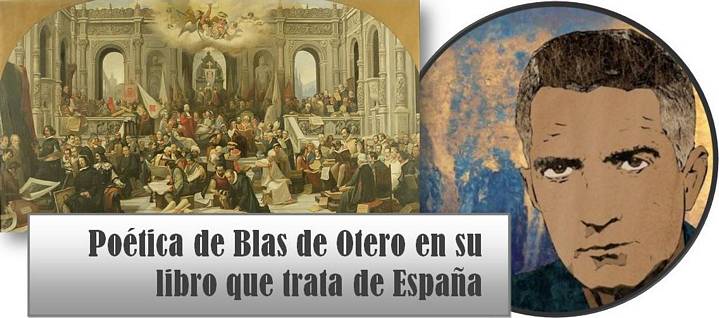 |
|
|
|
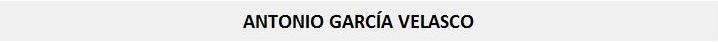 |
|
|
|
|
|
Poesía testimonial y cuidada
En los poemas prologales de su libro Que
trata de España (1950-1964), Blas de Otero
declara la actitud o perspectiva desde la que
escribe: “…Escrito está con nombres castellano,
/ llanto andaluz, reciente, y algún viejo /
trozo de historia: todo con un dejo / vasco,
corto en palabras”. Va a escribir de España, de
todos los españoles, consciente de que no va de
perder su condición de vasco, acaso, su visión
del mundo de vasco. Cuando dice “corto en
palabras”, está realizando un acto de modestia,
ya que la poesía de este autor es rica en
vocabulario, frases hechas distorsionadas,
enunciados tomados de la literatura, la cultura
o, incluso, las canciones populares. En el mismo
poema declara que “hace, escribe” “la historia
de mañana desde hoy mismo”: poesía testimonial.
En otro de los poemas que hemos considerado
prólogo (en su libro aparecen en letra cursiva,
frente a la letra normal del resto),
dirigiéndose al propio libro (“Libro,
perdóname”), recuerda el mal causado por las
censuras y las actitudes represivas (“por el
hacha de un neotorquemada”) y reitera sus
pretensiones como escritor: “Libro, devuelve el
mal que nos han hecho […] Español es el verso
que te encargo / airear, airear. Te escucho.
Empieza”. “Mi verso / se queja al duro son / del
remo y de la cadena, / mar niña / de la Concha,
/ amarga mar de Málaga / borrad / los años
fratricidas, / unid / en una sola ola / las
soledades de los españoles”. Verso como queja y
verso como expresión del deseo de que todos los
españoles estén unidos.
Tras los anteriores poemas que sirven de
pórtico, comienza el libro
propiamente —valga el convencionalismo de
decirlo así—, el primer poema, “Perdurando” nos
expresa la idea de que la escritura es un medio
para perdurar en el tiempo: sus viajes, sus
vivencias: “…perdurando / por siempre en el
papel, / los hombres y el mañana”.
La poesía es un medio de evocación de recuerdos,
de vivencias, de
momentos pasados: “…escribo junto al Kremlin /
retengo las lágrimas y, por todo / lo que he
sufrido y vivido, / soy feliz”. ¿Escribiendo?
Nos dirá en otro poema: “Canto al Cantábrico, /
en Moscú, una tarde cualquiera / del año /
1960”. |
|
En “Biografía”, breve poema, nos explica su
quehacer: “Libros /
reunidos, palabra / de honor, / sílaba / hilada
letra a letra, / ritmo / mordido, / nudo / de
mis días / sobre la tierra, relámpago /
atravesando el corazón de España”. Evidencia su
quehacer poético: “...sílaba / hilada letra a
letra, ritmo mordido”. Porque Blas de Otero se
preocupa del ritmo, de la forma, de aquello que
hace poética la poesía. Ya el formalismo ruso
trató de encontrar la “literaturidad” de los
textos literarios, aquello que convertía en arte
literario la escritura poética. El cuidado que
nuestro poeta pone en la escritura de poesía es
evidente, con independencia de sus aspiraciones
de denuncia que lleva a ciertos manuales a
encasillarlo exclusivamente con la etiqueta de
“poeta social”.
En “Impreso prisionero” realiza unas
declaraciones tanto de intención expresiva como
de deseos de llegar al pueblo: “…Pido / la paz y
la palabra, cerceno / imágenes, retórica / del
árbol frondoso y seco, / hablo / para la inmensa
mayoría, pueblo / roto y quemado bajo el sol, /
hambriento, analfabeto / de sabiduría milenaria,
/ “español / de pura bestia”, hospitalario y
bueno / como el pan que falta / y el aire que no
sabe lo que ocurre. […] …voluntad de vida / a
contra dictadura y contra tiempo”.
Recobrar —de nuevo— la patria, los pueblos, las
vivencias por medio de la escritura es la idea
que reitera en “…día a día / recobrado / a
golpes de palabra”, del poema —sin título— que
abre el capítulo 2 de Que trata de España,
“La palabra”. En “La vida” reitera la idea de
escribir para combatir: “Si escribo / es por
seguir la costumbre / de combatir / la
injusticia, / luchas por la paz, / hacer /
España / a imagen y semejanza / de la realidad /
más pura”. Es la misma idea que muestran las
siguientes citas: “Toda la vida entre papeles…
[…] En la vida / hundí, enterré la pluma,
dirigida / igual que un proyectil, desde el
tintero. // De tener que escribir, lo que
prefiero / es la página rota, revivida, / no la
blanca que va perdida / como sombra de nube en
el otero”. (de “Entre papeles y realidades”).
De
“Cartilla (poética)” podemos quedarnos con la
idea de que trabaja el poema porque “La poesía
tiene sus derechos. / Lo sé. / Soy el primero en
sudar tinta delante del papel. / La poesía crea
las palabras. / Lo sé. / Esto es la verdad y
sigue siéndolo / diciéndolo al revés”. “La
poesía exige ser sinceros”; “La poesía atañe a
lo esencial”. “Pero la poesía tiene sus deberes…
Entre ella y yo hay un contrato / social”; “Ah
las palabras más maravillosas, / rosa, poema,
mar, (son m pura y otras letras: / o, a…”. De
nuevo la poesía al servicio social. |
|
|
| |
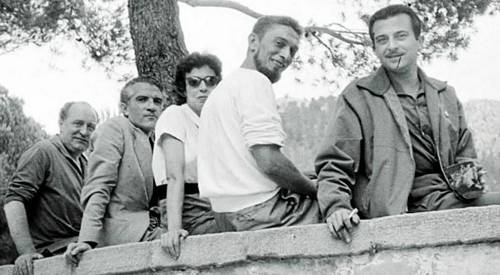 |
|
|
Poetas en amistad. De izquierda a
derecha, Gabriel Celaya, Blas
de Otero, Rosario Conde,
Carlos Barral y José Agustín
Goytisolo. © Imagen Diario La
Razón. |
|
|
|
|
Frente a las palabras de los libros, prefiere las
palabras de la gente, aquellas con las que “dice cosas
formidables / que hacen temblar la gramática”. Cita como
ejemplo la frase sentenciosa de una anciana en la
estación de Almadén: “Sí, sí, pero el cielo y el
infierno está aquí”. “Y clavó”, añade, “con esa n
que faltaba”. Declara que sus temas son “las cosas de
este mundo”: naturaleza —viento, tierra, agua, fuego—,
paisajes… Pero “lo más hermoso” “son los hombres que
parlan a la puerta / de la taberna, sus solemnes manos /
que subrayan sus sílabas de tierra”.
Escribir es existir para Blas de Otero: “Escribo, luego
existo. Y, como existo / en España, de España, y de su
gente / escribo”. Y en el mismo poema arremete contra
censura y críticos de que escribe de lo que ve:
“¡Escribir lo que ve!, ¡habrase visto!, / exclaman los
hipócritas de enfrente”. Los ecos de sus lecturas son
frecuentes en la poesía de este poeta. Por ejemplo, en
este mismo poema, nos recuerda a Quevedo: “¿No ha de
haber un espíritu valiente? / contesto. // ¿Nunca se ha
de decir lo que siente? /, insisto”. Y añade: “No. No
dejan ver lo que escribo / porque escribo lo que ven”.
Naturalmente, lamenta lo que ve y las actitudes ante lo
que escribe: “¡Oh blanco muro de España! / ¡Oh negro
toro de pena!”. Estamos, pues, ante una nueva
declaración de su temática poética: la realidad
española. “Nadando y escribiendo en diagonal” es otro
poema de declaraciones escriturales: “Escribir en España
es hablar por no callar / lo que ocurre en la calle…”.
“Noticias de todo el mundo” es un poema de lamento de
que pase el tiempo sin alcanzar sus aspiraciones de
escritor: “Da miedo pensarlo, pero apenas me leen / los
analfabetos, ni los obreros, ni los / niños”. Sin
embargo, no pierde la esperanza de escribir para ser
leído por los que aún no lo leen: “Pero ya me leerán.
Ahora estoy aprendiendo / a escribir, cambié de clase”.
Como un leitmotiv, la idea escribir sobre lo que
ve se reitera. Por ejemplo, en “Plumas y flores” declara
nuevamente: “Hablo de lo que he visto. Ya lo dije. /
Venid a ver en el papel el viento / del pueblo: en él, a
él le leo y hablo, / bien es verdad que desde lejos”.
La propia escritura se hace tema literario cuando trata
de explicar sobre qué escribe y por qué escribe. “Cuando
digo” es un soneto que explica o traduce lo que escribe
en ocasiones: “Cuando escribo aire libre, mar abierto, /
traduzco libertad (hipocresía / política), traduzco
economía / en castellano, en plata, en oro injerto”. El
deseo de ser voz del pueblo, de las personas concretas
del pueblo queda expresada en “Soy sólo poeta: levanto
mi voz / en ellos, con ellos. Aunque no me lean”.
Lamenta la existencia de muchos que no escuchan la voz
de la poesía: “¡Qué voy a hacer? Contarlas cien mil
veces, / hacerlas oír hasta a los sordos. / (Hay muchos
sordos porque hay muchos versos / afónico, criptóricos,
retóricos)”. Naturalmente, sus versos no quieren ser ni
afónico, ni criptóricos, ni retóricos. |
|
“Voz del mar, voz del libro” retoma el tema de
la poesía: “…La poesía / (es divina, repican las
campanas) / es un lujo, replican los martillos.
// Y yo, sentado en una silla, sílaba / a
sílaba, les silbo en los oídos / que sí, que
estoy tallando una sortija / …para sus manos o
las de sus hijos”. Dice que “el mar es como un
libro abierto” y “yo leo en él, y escribo”.
Aunque, a veces, la orilla parece muy lejana
“porque mi pluma está torcida” o “porque un mal
viento cerró el libro”. Es decir, la poesía no
alcanza sus objetivos por más cuidado que ponga
el autor al escribir o por causas ajenas que se
interponen entre la poesía y los posibles
lectores.
En “El mar suelta un párrafo sobre la inmensa
mayoría” compara su labor de poeta con el mar:
“Yo soy el mar que no sabe leer”, “Yo hablo
adelantándome a las maravillosas palabras / de
los poetas a las mentirosas ondas de los
mercaderes / a los estereotipados teletipos
mercenarios…”.
El capítulo 3 de este libro se titula
“Cantares”, que se abre con una cita de “Augusto
Ferrán: “…he puesto unos cuantos cantares del
pueblo… para estar seguro al menos de que hay
algo bueno en este libro”. Reveladora por la
pretendida modestia. El poema que sirve de
pórtico, con citas de coplas populares, reitera
la idea de que es más válido lo espontáneo
popular, lo que canta el pueblo que lo escrito
en los libros (si es letra muerta, podríamos
añadir): “… y si quieres vivir tranquilo, / no
te contagies de libro”.
Las coplas con las que se inicia el libro
insisten en la idea de la validez de lo popular:
“…yo no quiero ser famoso / que quiero ser
popular”. Y a hablar de personajes o canciones
populares, dedica numerosos poemas, en las que
adopta el ritmo de coplillas tradicionales. En
“Aquí hay verbena olorosa” manifiesta su deseo
de “hablar como las propias rosas”, es decir,
como habla la vida, el pueblo, acaso Dios, pues
dice: “quiérome ir allá / por mirar lo que
escribía / la rosa en el aire, / aquí hay
señales de vida / vamos a coger rosas, / a
escribir como dios manda”. Para, en el poema
siguiente, “Campo de amor”, añadir “Si me muero,
que sepan que he vivido / luchando por la vida y
por la paz. / Apenas he podido con la pluma, /
apláudanme el cantar”. |
|
El capítulo IV es titulado “Geografía e
historia”. La “Canción primera” nos anuncia la
esperanza, pues: “Siento a España sufrir /
sufrimiento de siglos”. Evoca regiones, pueblos,
lugares: Castilla, Zamora, Tierra de Campos,
Galicia, Andalucía… De nuevo ritmos populares:
romance, zéjeles, villancicos… Poemas escribe
que son simple evocación de lugares: “León /
luna contra el reloj / de la cárcel. // Granada
/ luz difusa / en los balcones. // Bilbao / mina
roja de hierro / en la Peña. // Soria / ondulada
hacia el río / Duero”.
Junto a las evocaciones de lugares, el deseo de
que España cambie a mejor: “¿Cuándo será que
España / se ponga en pie, camine / hacia los
horizontes / abiertos… […] brille un ramo de
oliva / que la brisa, alta, brice?”. Sus deseos:
“Dormir, para olvidar / España. // Morir, para
perder / España. / Vivir, para labrar / España.
/ Luchar, para ganar / España”. Lanza la idea
que tanto reitera: “España parece dormida”, pero
“un pulso, una rabia / tercamente palpita”.
Naturalmente, es lo que el poeta desea despertar
para producir el deseado cambio.
De cuando en cuando, el testimonio de la vida
dura de ciertas personas, tal como retrata en
“Un minero”. Porque —de nuevo la poética—: “No
hablo por hablar. Escribo / hablando,
sencillamente / como un cantar de amigo”. Cuando
habla de personas concretas —Názim, Marcos, Lina
Odena, Nina van Zanta…—, ha de evocar a Miguel
Hernández: “La libertad del que forja / un
pueblo libre. Miguel / Hernández cavó la
aurora”. Y, otra vez: “Como en un cantar de
amigo / escribo lo que me dictan / la fábrica y
el olivo”.
Son varios los poemas que, en este capítulo,
dedica a Cervantes y el Quijote: “Señor don
Quijote, divino chalado, / hermano mayor de mis
ilusiones / sosiega el revuelo de tus sinrazones
/ y, serenamente, siéntate a mi lado”.
En el poema “Diego Velázquez” aparecen de nuevo
sus pretensiones como escritor: “Enséñame a
escribir la verdad / pintor de la verdad. /
Ponme la luz de España entre renglones, / la
impalpable luz que tiembla / en tus telas. /
Dirígeme los ojos hacia abajo: / gente humillada
y despreciada / de reyes, condeduques e
inocencios. / Que mi palabra golpee / con el
martillo de la realidad. / Y, línea a línea,
hile / el ritmo de los días venturosos / de mi
patria”. |
|
|
| |
 |
|
|
Blas de Otero
estuvo casado con
Sabina de la Cruz,
cuyo nombre real era
Sabina de la Cruz Pérez.
Ella fue profesora, crítica literaria y
poeta, además de una figura importante
en la preservación y estudio de la obra
de Blas de Otero tras su fallecimiento.
Habían contraído matrimonio en
1968
y permanecieron juntos hasta la muerte
del poeta en
1979.
© Imagen Radio Cadena SER. |
|
|
|
|
Manifiesta en otros poemas, de modo más o menos
explícito, sus deseos de lucha —que el pueblo
luche— por la paz, por la patria: “…La lucha en
plena noche / por una patria / de alegría de
acero y de belleza”.
El capítulo V, y último, está titulado “La
verdad común” y, tras el poema prólogo, aparece
“Advertencia a España (Coral)”, en el que
advierte que no está sola, que “somos millones
para una España”. Es el deseo confundido la
realidad de esperanza y redención.
Los ecos de Quevedo —como los de otros poetas y
poemas clásicos— son frecuentes, como en el
titulado “Oigo, Patria…”, tan quevediano.
También Machado, César Vallejo (“Vine hacia él
(1952): César Vallejo ha muerto…”), Paul Éluart…
“En la inmensa mayoría (1960)” hace alusión al
“trabajo” de los versos, es decir, a que cuida
lo que escribe: “He visto tanto / mundo, / y
cuánto / trabajo me han dado los poemas…”. Y
añade: “…destrocé papeles, construí una obra /
desde el andamio de la pluma, / para qué voy a
contar / tristes historias, son historias
tristes, además…”.
Ciertamente, los poemas que podríamos clasificar
con el rótulo de “sociales” alternan con los
meramente descriptivos o lírico-descriptivos. Su
deseo de encontrar la paz es permanente:
“puestos en pie de paz” […] “Oíd, estoy seguro /
de que la paz derrotará a la guerra”; “El mundo
abre los brazos a la paz…”, dice en sucesivos
poemas. En “Pero, Cuba fuera un piano” realiza
un juego de palabras, aparentemente trivial,
para mostrar la evolución de Cuba, a la que
dedicará varios poemas: “Cuando venga Fidel se
dice mucho”, “Poeta colonial…”. Aprovecha para
preguntarse por el papel de España en América:
“qué hiciste, España, por aquí tú sola / total
para volver como yo vuelvo…”.
Los últimos poemas del capítulo y, por tanto,
del libro, hablan nueva y directamente de
España. El que sirve de colofón: “España / es de
piedra y agua / seca, caída en un barranco rojo,
/ agua de mina y monte, / es de tela también, a
trozos / pisada por la sangre y a retazos/ […]
con su sabiduría de madera y tiempo / ya
presente tañendo su hoja joven”.
|
|
Conclusión
Junto a los temas sociales directamente
enlazados con su idea de España y sus deseos de
paz, esperanza, vida mejor para España, nos
queda también claro:
a) Que los poemas han de ser trabajados,
cuidados, porque “la poesía tiene sus derechos”
(aunque también tenga sus deberes).
b) Que insiste en la belleza de España y en el
trabajo de sus gentes.
c) Por la falta de libertad y por la opresión
que vive el pueblo —rasgos implícitos más que
explícitos— ha de escuchar la voz redentora del
poeta.
d) El poeta ha viajado por el mundo, pero
siempre vuelve a España. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Antonio García Velasco
(Fuente Piedra, Málaga –
†Málaga, 2023).
Escritor,
ensayista y articulista.
Licenciado en Filosofía y
Letras por la Universidad de
Oviedo y Doctor en Filosofía
y Letras (Sección de
Filología Hispánica) por la
Universidad de Málaga. En la
actualidad es Profesor
Honorífico de la Universidad
de Málaga y miembro de la
Asociación Andaluza de
Críticos Literarios. Ha
cultivado la lírica, la
narrativa (novela y cuento),
el ensayo y programas de
informática para la docencia
de la lengua y la
literatura. |
|
• Poesía:
entre sus obras de creación lírica
figuran los poemarios
Fuego sordo (1975),
Marchamar andalusí
(1977), Se rompe hasta la
vida cotidiana (1980),
Des(h)echa la ciudad
(1980), Ulises desangrado
(1982), Demonolatrías
(Corona
del Sur, Málaga,
1985), Amor compiuter
(1987), El libro olvidado
(1988), Escritos
dadaístas o la eficacia y
operatividad del lenguaje C
(Corona
del Sur, Málaga, 1990),
Un libro para el gozo
(Puente
de la Aurora, Málaga,
1994), Inter-nos
(1994), Lejano siglo XX
(1997), PsilocibinA
(Corona
del Sur, Málaga,
1998), Las heridas de
amor (1999), Altos
vuelos (2000), Una
carta de amor (Corona
del Sur, Málaga,
2002), Infinito mar que
es el vivir (Corona
del Sur, Málaga,
2003),
Hojas ustibles
(Ayuntamiento
de Málaga, Málaga,
2005),
Fábulas de reencarnación (Libros
Encasa, Málaga, 2016),
Cantares de flores nuevas.
Haikus, solerares, pajaronas
y otras estrofas populares
en tiempos modernos (KDP-Amazon,
2020) y Duet of
Reflection (Jumpa Books,
2022), poemario de haikus,
en colaboración con Ikuro
Yoshimura, entre otros
títulos. |
|
• Narrativa
(novela y cuento): de
los títulos de su obra en
prosa, cabe citar
El libro olvidado
(1988), Un príncipe
encantador. Cuento para
niños y niñas de hasta 99
años (1998),
Altos vuelos
(2000), Una carta de amor
(2002), Infinito mar que
es el vivir (2003),
Hojas ustibles (2005),
Mi vida de náufrago
(Libros Encasa, 2008),
Amores y tiempos. Relatos
(2014), Lejano siglo XX.
Novela de ciencia y ética
ficción (2014), Cajón
de sastre. Objetos animados
1 (2015), Profesor de
poesía (Ediciones
del Genal, Málaga,
2016), Memorias de
"Mi
eterna llamarada"
(Ediciones
del Genal,
2016),
Patos sin zapatos (Seleer,
2017),
El pueblo de los
misterios. (Trilogía del
misterio) (2017),
Un dilema de amor. Mucho más
que un dilema de amor ha de
resolver Gustavo, el
personaje de esta historia
(2018),
Homo Vampyrus. El eslabón
supremo en la cadena trófica
(KDP-Amazon, 2019),
Encuentros inesperados (KDP-Amazon,
2020), La empoderada y
maldiciente Sara (KPP-Amazon,
2020) y Estupor.5
(Ediciones Algorfa, 2022),
novela de intriga con una
dosis de drama, un
thriller literario, en
colaboración con otros
cuatro autores. |
|
• Ensayos:
de
sus
trabajos de investigación
y libros metodológicos hay
que mencionar el Método
de comentario de textos y
Comentario a “Los pedazos
del sonido”, poema de
Francisco Peralto
(1978), Método de
comentario de textos. Teoría
y práctica (1986),
Enunciado, estructura,
reescritura y función
(1994), Estudios
filológicos con
procedimientos informáticos:
desarrollo, aplicabilidad y
rendimiento de programas en
ordenadores personales
(1996), Poética
(1994), Propuestas
metodológicas para el
conocimiento de la obra
literaria (Ensayos sobre
literatura española actual)
(1996), Análisis de la
poesía de Antonia López
García (con procedimientos
de estilísticas
computacional) (1998),
Un príncipe encantador
(Cuento para niños y niñas
de hasta 99 años), que
incluye un disco con
programa de actividades y
pasatiempos (1998); Las
cien mil palabras de la
poesía de Lorca (1999);
Búhos del 98. Sobre ideas
y literatura de la
Generación del 98 (CEDMA,
Málaga, 1999),
La mujer en la literatura
medieval española
(2000), La poesía de
Emilio Prados. Estudio y
valoración (2000), La
poesía de Luis Cernuda.
Estudio y valoración ante su
centenario (2005), El
lenguaje de los cuentos
infantiles (2005) y
30 poetas andaluces
actuales. Vocabulario y
recursos (2005),
Poesía visual en un
dominó didáctico. Dominó
didáctico de 28 fichas.
Poemas visuales de Francisco
Peralto (Corona del Sur,
2013) y otros más. |
|
• Colaboraciones:
Ha colaborado en antología
líricas y ensayísticas, como
Relatos del Sur. De
Tartesssos al siglo XXXV de
la Era Edénica
(Aljaima, Málaga, 1997),
Poesía
andaluza en libertad. (Una
aproximación antológica a
los poetas andaluces del
último cuarto de siglo)
(2001), Poesía en los
barrios (2001),
Poemas escritos a la vera
del mar (2004),
Estudio y reflexiones sobre
la Educación social
(participa como coordinador
y autor de un capítulo)
(2004); Alcazaba I.
Poesía
actual en Málaga,
que incluye un CD con la
antología poética “Bajel
navegando por la poesía
actual en Málaga” (Librería
Ágora, Málaga,
2005), Poemas escritos a
la vera del mar (2004),
Ensayos sobre Albert
Camus. Clásicos del Siglo
XX, 1 (2015),
La Ciudad en la Cumbre (Torreparedones)
[eds.: J. A. Santano & M.
Gahete Jurado] (2015).
Ayuntamiento de Baena, Baena
(Córdoba).
Ensayos sobre Antonio
Machado. Clásicos del Siglo
XX
(2017) y Ensayos sobre
Blas de Otero. Clásicos del
Siglo XX, 2 (2017). |
|
• Informática:
Como profesor interesado en
la aplicación de la
informática a la docencia,
ha desarrollado programas de
ordenador para la enseñanza
de la lengua y la
literatura, entre los que
cabe mencionar
Analizador, Métrica,
Cuentos para cuentos,
Poética, Adivina adivinanza,
12 viñetas, ATRIL-e,
Secuencias, ATRIL2-e,
HESCREA (Herramientas de
Escritura Creativa),
Comentario, CreaEjercicios,
CreaDominós, SopaLetras y
Bajel: Navegando por el
cuento de Cencienta,
entre otros. Merece especial
mención Bajel: Navegando
por la Literatura actual en
Andalucía, que fue
distinguido con el segundo
«Premio Joaquín Guichot» a
proyectos educativos.
|
|
• Colaboraciones
periodísticas:
Ha presentado numerosas
comunicaciones y ponencias
en diferentes congresos
nacionales e
internacionales, publicadas
luego en las
correspondientes actas. Es
autor también de más de
doscientos artículos sobre
temas de literatura, lengua,
crítica literaria o
didáctica, publicados en
prensa, suplementos
literarios o revistas
especializadas. Ha
colaborado como columnista
de opinión en el Diario
La Torre y el Diario
Málaga-Costa del Sol
(con su columna “Marinas”),
y en el suplemento dominical
de este periódico, Papel
Literario, con artículos
de crítica literaria.
|
|
A comienzos de 2023, delega la presidencia de ASPROJUMA para ponerse al frente de la secretaría, y, a la par, asumir la
coordinación de las actividades de la sección «Aula de Poesía en la UMA», presentando autores y obras y organizar lecturas
de textos selectos. Por este tiempo, su salud se resquebraja y amenaza con dejarlo; su voz pierde el vigor que caracteriza
al profesor de una clase numerosa; con todo, no deja de atender alguna vez personalmente y muchas otras por teléfono
las llamadas de sus amigos, colegas, conocidos, que quieren consultarle algo o saber de él.
Su voz se debilita por días
hasta presentar inequívocos
síntomas de debilidad
extrema. Todos temen el peor
desenlace, que acontece
implacablemente el 27 de
Abril de ese año. Y quien fue capaz de aunar en su persona
las cualidades del buen amigo y del compañero incondicional con las meritorias tareas de profesor, ensayista, novelista,
poeta, lingüista, informático…, todo ello en genial armonía al más puro estilo de un humanista actual, nos dejó,
pero sólo físicamente, porque la dinámica de su espíritu continúa estando presente entre sus amigos, animándonos a
intervenir cada vez que la Asociación celebra una reunión, cada día en que un tema se adueña del interés de los tertulianos,
cada momento en que dos nos reunimos y empezamos a hablar de un aspecto del Saber. Antonio, seguimos en contacto. |
|
| |
|
|
|
|
GIBRALFARO. Revista de Creación Literaria y Humanidades. Publicación Trimestral.
Edición no venal. Sección 3. Página 13. Año XXIV. II Época. Número 123.
Julio-Septiembre 2025. ISSN 1696-9294. Director: José Antonio Molero Benavides. Copyright © 2025 Antonio
García Velasco.
© Las imágenes han sido extraídas, a
través del buscador Google, de los sitios
de Internet que se indican al final
de la leyenda del pie
correspondiente. En ambos
casos, únicamente se usan como ilustraciones. Cualquier derecho que pudiese concurrir sobre ellas pertenece a su(s) creador(es).
Diseño y maquetación: EdiBez. Depósito Legal MA-265-2010. © 2002-2025 Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte.
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga
& Ediciones Digitales Bezmiliana.
29.730. Rincón de la Victoria (Málaga). | |
|
|
|
| | |
|
| |